Por Gustavo Kreiman | @guskreiman
Rafael Spregelburd es escritor, director, actor; tiene voz propia y asume la responsabilidad que conlleva tenerla y las otras disciplinas científicas con que es necesario maridarla para sostenerla. Como la mayoría, sabe que su voz está habitada de múltiples voces ajenas.
Se dedica al teatro, al cine, a la enseñanza. Es capaz de dar una clase magistral sobre el concepto de “Reflectáfora” (una meta-versión de la metáfora que es útil para la escritura, y se complejiza desde un punto de vista fractal a través de ciertas nociones de la física cuántica), y llorar cuando para explicarla cita un poema en el que un pájaro entra por la ventana en la habitación de una niña. Es más que suficiente para encontrar, en su sensibilidad y en su lucidez, una necesidad para el diálogo: es necesario hablar con poetas que lloran con imágenes de pájaros que entran por la ventana, particularmente en tiempos donde encontrar motivos para llorar sobran, pero no para hacer poesía.
Spregelburd entiende, según estudió, que el todo está en cada parte y en cada parte está el todo. Por eso, quizá, al hablar de él, habla de mucho más; y al hablar de mucho más, hace referencias a sí mismo como una sinécdoque que también constituye el panorama artístico contemporáneo. Creció junto a otros grandes referentes del teatro porteño, cuando el teatro porteño era un referente (actualmente lo es, pero a todos les va a mejor afuera que en el interior del país por las condiciones actuales de producción). Hizo obras complejísimas: una serie llamada “Bizarra”, de 10 capítulos, obras de 4 horas con intervalo, un monólogo de más de 70 fragmentos que desordenaba al comienzo haciéndolos volar por el suelo con una sopladora y reorganizándolos, para decirlos cada noche con el orden aleatorio en el que hubieran sido reorganizados, sin entreverar ni una coma. Acaba de ganar un premio Konex por su trayectoria cultural. Pero los premios no hacen obras. Y las obras, la mayoría de las veces, tampoco hacen a los premios.
Leer o escuchar a Spregelburd siempre es una clase, incluso una de esas de las que te querés ir porque a veces abruma pensar tanto, pero no podés porque que querés seguir escuchando. A veces su capacidad de sistematización avasalla a los a los desprevenidos. A los prevenidos, en cambio, los nutre. Y a quienes les da igual, les da algo en qué pensar en otro momento: no importa cuándo, el tiempo es relativo también. Y las cosas que dice Spregelburd perduran. Probablemente, porque las repite, combinando las perspectivas de otros autores y otros tiempos.
Leer a Spregelburd es un camino de ida. Y como los mejores caminos de ese tipo, no se sabe a dónde van, y en el caso de que te traigan de vuelta al punto de partida, la lógica es espiralada. Estarás en una dirección similar pero nunca en el mismo lugar.
Hace 10 años diste una charla TEDX en Buenos Aires. En esa conferencia decís que ver es una operación recursiva, en la que es necesario jerarquizar sobre lo que se está viendo. ¿Cómo te ves a vos mismo?
En lo personal me gusta mucho. A la vez me aterra un poco una idea poderosa que el psicólogo y filósofo Clement Rosset publicó en 1999, según la cual uno no puede verse jamás a sí mismo. Es una idea que funciona como un disparador para pensar cómo se constituye la identidad. Según Rosset, el yo es análogo a la lente de una cámara; con ella se puede captar el mundo entero, excepto la propia lente.
¿Cómo podemos entonces darnos una idea de quiénes somos, cuando somos en realidad una lente que tiene la capacidad de ver al mundo entero, pero al precio de no poder verse a sí misma? Construimos esa visión propia sobre la base de la imagen que de nosotros mismos nos devuelven los otros. En la infancia, esos otros son invariablemente los padres. Todos sabemos cuán importante es que la mirada de los padres asegure, cuide y respete la imagen que los niños se están construyendo de sí mismos. Si uno les dice a sus hijos, “no seas estúpido, eso no se hace”, los niños no tendrán más alternativa que creer que lo son. Es distinto si uno les dice, “es una estupidez hacer eso”, que es una manera de disuadirlos sin afectar la identidad que el niño se está armando de sí mismo.
Pero en la adultez, ¿puede uno elegir en quién basar su mirada sobre sí mismo? El amor tiene mucho que ver con esa pregunta. En general, uno se ve reflejado en la versión que de sí mismo te devuelve la mirada de tu pareja, del ser amado, de alguien que te ame. Estar en pareja no es sólo una necesidad biológica, reproductiva o social; para Rosset hay en la vida en pareja un pacto tácito de cuidado y de mirada mutua.
Uno acabará por creer que es lo que sus actos de amor le devuelvan de sí mismo, ya que mirarse a uno mismo es por lo menos un acto distorsivo. Rosset habla así de un amor que en definitiva construye un ser, ya que por sí solo ese ser no puede verse. No está mal pensar que para poder verse hay que saber amar, que para poder mirarse es necesario establecer un lazo amoroso, que no hay identidad ni individuo si no es a través de un acto de amor mutuo, lo que completaría a ese ser ya descrito en los mismos términos por Platón. Muchas veces ese lazo amoroso se rompe precisamente porque esa mirada recíproca no te devuelve nada que valga la pena. Mucha gente que está sola se acostumbra a mirarse todo el tiempo, sin referencia y sin juicio crítico ni afectivo. Eso me parece triste.
Por lo demás, me ocupo poco de mirarme a mí mismo. Me aburro. No creo ser tan interesante para esa lente que me ha sido dada para percibir el resto del mundo. Casi todo me interesa más que el tema de mí mismo, que será siempre un poco un misterio para mi conciencia.
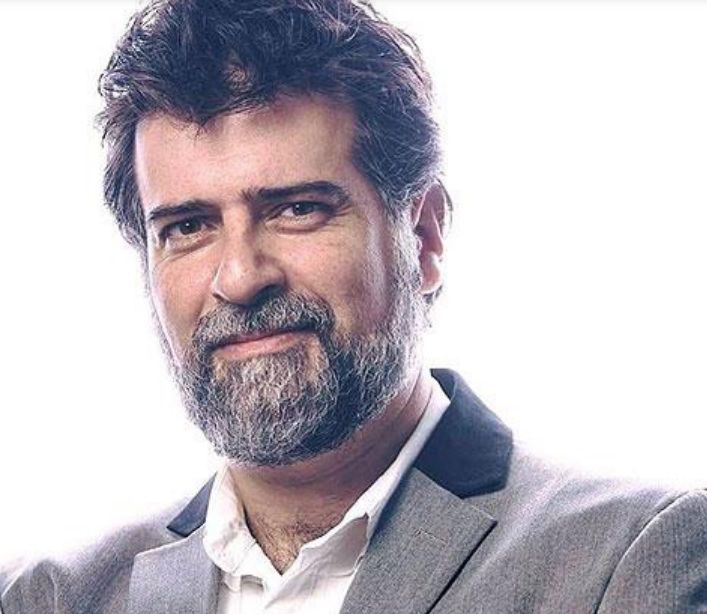
Cortesía de la producción
Desde la perspectiva de actor, en esa conferencia te preguntás por qué llamarían a un actor para hablar de ciencia, y decís que vos como actor les vas a mentir pero les estás avisando, que esa es la única diferencia entre actuar y hacer política. Desde ahí planteás que vas a hablar sobre la representación, sobre cómo la nueva ciencia viene a demostrar que hay formas de causalidad más complejas, y te preguntás: ¿Por qué esas formas de causalidad más interesantes no se traducen en formas de teatro, de cine, de plástica más interesantes? ¿Encontraste respuestas a esa pregunta? ¿Pudiste experimentar algo así con tu obra y tu trabajo?
El actor miente, la gente lo sabe, y aun así lo miran esperando algo de esa mentira existencial. El actor representa a alguien que no es, y el público lo sabe y lo acuerda. La política, o en realidad su comunicación de masas, usa los mismos recursos, pero no dice que esa representación es espuria. Estamos acostumbrados. Diputados que votan en contra del propio programa de sus partidos, personalismos que pesan sobre cualquier promesa hecha en campaña.
A esa forma de hacer política me referí en la charla, y no a la verdadera política, que es la modificación de lo real. Luego sí abordo el tema de la complejidad, que es algo que me ha apasionado siempre, desde muy chico. Me resulta fascinante el momento de toma de conciencia del punto exacto en que se pierde de vista un argumento, porque empieza a tornarse muy complejo para la linealidad de la razón.
Empecé a investigar en campos científicos más o menos a mano: la matemática, la biología, la física, porque allí hay muchos indicios que tratan de responder cuál es el verdadero orden de la complejidad. La ciencia hace tiempo que mostró un perfil post-newtoniano. Esta nueva ciencia, mal llamada “teoría del caos” y mejor entendida como “ciencia de la totalidad”, observa principalmente que los sistemas sencillos, reduccionistas, casi nunca se dan aislados en la naturaleza.
En la física del cosmos está demostrado que el cálculo lineal newtoniano alcanza para comprender el comportamiento de dos cuerpos celestes, pero cuando interviene un tercer cuerpo, estas fórmulas rígidas y verdaderas devienen iterativas y ese cálculo estalla. ¿Qué decir del desarrollo de los procesos sociales, donde es directamente imposible aislar todos los sistemas que se conjugan para determinar el presente? Así, todos los sistemas orgánicos, todo lo que está vivo y no es axiomático, responden a patrones muy exactos y muy caóticos.
El caos no es mero desorden, es un orden más complejo. Y la nueva ciencia pone especial atención en estudiar estos sistemas: entropía, disipación, termodinámica, geometría fractal son todas instancias muy reales que —curiosamente— tardan un poco en volcar sus verdades sobre los modos de representación ficcional. Estos modelos todavía no han logrado imprimir en nuestra conciencia común una imagen pregnante sobre el funcionamiento del mundo. Pero no nos engañemos: el caos ha existido siempre.
Los creadores que consideramos hoy clásicos lo han sabido, lo han intuido incluso antes de que la ciencia encontrara un nombre para sus intuiciones formales. Por la imagen, Turner se anticipa a la termodinámica, Munch a las estructuras disipativas o Mondrian al código binario. Shakespeare es leído en general como un autor de tragedias, dado que ese es el modelo formal (y moral) con el que es verificado en su época; sin embargo, un estudio apenas superficial de sus estructuras devela que en sus obras hay tanta tragedia como catástrofe, que sería exactamente lo opuesto.
Así que efectivamente, para responder a tu pregunta, creo que el arte contemporáneo, al igual que la literatura, regurgita las apariencias formales de todas las épocas anteriores, pero tiene la brújula puesta hacia la complejidad. Ya es imposible desprenderse de ella.
Estas formas narrativas o de representación —insisto— no son nuevas ni tienen por qué serlo; pasa simplemente que la imagen de la complejidad comienza tímidamente a ser un tótem alrededor del cual se reúnen las humanidades, así como antes ese tótem pudo haber aparecido en otros macroconceptos, como la armonía (en Grecia), Dios (en el larguísimo medioevo) o los procesos sociales (en el siglo XX).
Y sí: es bastante evidente que en mis obras experimento estas nociones de complejidad. Argumentos no lineales, desarrollos catastróficos, operaciones de reversibilidad o simultaneidad del tiempo, causalidad cruzada, modelos actanciales espejados, superposición de marcos de referencia, hibridación de las formas tenidas como puras y otras yerbas son procedimientos habituales, tal vez ya inconscientes y automáticos, de mi forma de escribir y dirigir teatro.
¿Qué es actuar? ¿Con qué materia compone sentido la actuación?
Actuar es un modo ritual de opinar sobre la realidad y la fantasía. Es una forma de conocimiento del mundo muy diferente de otras formas. Y es absolutamente necesaria. En la actuación —como en toda creación— se dan simultáneamente dos producciones inconciliables. Por un lado producimos significados, es la parte legible del acontecimiento, la parte que tiene un parecido con algo que conocemos, la parte que podemos lexicalizar, transmitir, juzgar, atacar, defender, pero también producimos sentido, o al menos señalamos hacia el sentido, que es la parte que no puede aparecer.
El sentido es la parte anicónica, ausente, invisible, informal, desconocida, el fondo de nuestras figuras, que pulsa por aparecer precisamente porque ocurre como síntoma. Algunos artistas han querido llamarla “la fuerza ausente”. A mí me gusta la definición de Eduardo Del Estal, que es aquella de la que hablo en TEDX, según la cual sentido y significado son entidades opuestas y necesarias, que producen una el deseo de la otra, y que generan una dialéctica sin síntesis, como la figura que necesita de un fondo no perceptible para poder ser vista. Esta dialéctica mantiene vivo el pensamiento, la “máquina de significación”, como la llama Del Estal.
Así que también yo tiendo a pensar que la materia de la actuación está hecha de estas dos instancias opuestas: de aquello que me es conocido, reconocible, mimético (hay cientos de técnicas que ayudan al actor a aprender cómo realizar estas mímesis) pero sobre todo para señalar al afuera de los signos: en el afuera, en la parte ilegible, en lo ominoso del síntoma innombrable, en la fuerza ausente que pulsa sin tener nombre, están realmente todas las respuestas interesantes. De su ilegibilidad depende que sigan pulsando; si se tornan legibles serán simplemente otros signos, y el sentido retrocederá hacia otra parte.
Ejercito y entreno una actuación que le dé mucha importancia a esa zona de misterio que debe acompañar la producción de signos. Otros actores pueden llamarlo de otras maneras: instinto, “ángel”, aura. Es todo aquello que distingue a un actor que fascina el ojo de sus espectadores, de uno que simplemente les dice lo que deben pensar sobre lo que ven. Y creo en el actor artista, aquel que no es sólo un intérprete o un comunicador de la idea de otro, sino que propone su propio trazo, su mirada, su cosmovisión. Aunque esta se traduzca apenas en una mera gestualidad o un modo de reacción orgánico a ciertos estímulos dados. Ese trazo es lo que hace genial a un actor, lo que nos gusta ir a ver de él más allá del personaje que encarne o de la historia en la que esté sumido. Así como distinguimos entre el pintor y el ilustrador, podemos distinguir entre un actor y un intérprete.

Foto: Ministerio de Cultura de la Nación
¿Qué diferencias encontrás entre actuar para teatro y actuar para cine, en estéticas y técnicas? ¿Creés que siempre fueron las mismas o algunas han cambiado con las nuevas formas de producción de contenidos?
Las diferencias son muy grandes. Creo que se trata de conocimientos técnicos muy diferentes. Lo que pasa es que como uno es una sola persona, es probable que termine creyendo que hace lo mismo en cada una de estas técnicas opuestas: producir sentido.
En el teatro, tu voz, tu cuerpo, tu emoción y tu presencia son el elemento fundamental para crear esos mundos ficcionales. En teatro sólo suele tener verdadero valor lo que el actor logra evocar con sus elecciones, sus ritmos, sus pulsos. Las cosas no están: son introducidas por metonimia. En cine, en cambio, el actor es un instrumento de la fotografía, apenas uno más. El punto de vista ya no está en cada personaje, como en el teatro, sino que está dirigido por la lente de la cámara, que —sin decirlo— te obliga a mirar adónde ella está mirando y cómo ella está mirando.
Con el tiempo vas aprendiendo que, hagas lo que hagas, en el cine sólo los personajes protagónicos gozan de una total complejidad. Los secundarios, los bolos, los extras, apenas funcionan como signo: son positivos o negativos respecto del recorrido del protagonista. Y el protagonista no está definido sólo por la complejidad de la trama sino por la puesta de cámara. Yo ya me he resignado a que en cine hay que hacer solamente aquello por lo que te pagan: en muchos casos un gesto de más, un interés autónomo, una exageración de identidad se suele pagar muy caro (casi siempre, con el corte del editor). Porque el cine no tiene la misma organicidad del teatro.
En teatro los roles secundarios o los bolos prácticamente ya no existen más: cada actor, cada cuerpo comprometido, cada convocatoria para sudar en el escenario es el centro de un universo planetario y todos los demás actores giran alrededor de su sistema. En el teatro se dan muchos mundos simultáneos; en el cine uno solo, construido no sólo de elementos de representación sino también de otro tipo de signos. Además de esto, hay que decir que el cine tiene modos rituales apasionantes de producir sus verdades.
Un hombre que se ahoga en una pieza de teatro debe trabajar con la evocación, sin agua y con símbolos. En el cine, simplemente te pueden tirar al agua. Allí no hay que tomar tantas decisiones de actuación; hay que entrar en contacto con elementos reales. Esta es la parte fácil. La parte difícil es que esto viene además sazonado de una enorme artificiosidad: como las escenas se filman por planos, uno debe aprender a hacer lo mismo veinte veces seguidas para que la continuidad de un plano al otro no se rompa. O a hablarle a una crucecita de cinta adhesiva pegada al lado de la lente de la cámara en vez de decirle tus palabras más sentidas a tu compañero de escena, por motivos de ejes y de miradas.
Yo encuentro todo ese artificio fascinante; lo adoro. Es un desafío enorme. Hacerlo bien reconforta muchísimo, porque a veces es un milagro. Hay que emocionarse saltando los rieles de la cámara sin que se note, o continuar un estado que se filmó un mes antes al atravesar una puerta que implica un cambio de locación.Yo encuentro en el teatro mi modo de vida; allí la actuación es orgánica e intelectual, es mi modo de estar en el mundo. Pero en el cine he encontrado una droga dura, un veneno que te mata un poco pero que es irresistible: todo es truco y hay un ejército de técnicos dispuestos a ayudarte a hacer esa magia.
Muchas veces tus mejores logros son cortados en una isla de edición; se sufre mucho y casi nunca se recibe nada a cambio. Pero el acto de rodaje es un truco de magia colectivo, apasionante, extravagante. Siempre me pongo muy triste cuando un rodaje termina; es como si ese personaje que vivía gracias a vos ya no estuviera más. En el teatro eso no me pasa, porque de alguna manera, el que está presente en el acto teatral siempre soy yo, y volveré a actuar en la próxima obra. En cine, en cambio, si tu personaje se muere, de alguna manera estás ensayando una muerte, quizás la propia. Es muy desgastante.

Cortesía de la producción
En la conferencia también afirmás que “el sentido es esa parte invisible de la representación, y como está detrás tiene que estar en blanco, porque sino no aparecerían los significados”. Desde ahí también planteás esa presentación como una hipótesis sobre la necesidad de la belleza (en el vínculo con las cuevas de Altamira). ¿Cuál es el vínculo entre el significado y la belleza? ¿La escritura compone un sentido o un significado? ¿Qué me dirías de la frase “La escritura es un impulso hacia el sentido (no el sentido)”, de Vinaver, (dramaturgo francés)?
Es casi imposible que lleguemos a un acuerdo, a esta altura de la soirée, sobre qué es la belleza. Ya lo vienen intentando filósofos de todos los tiempos. La idea platónica es de todos modos la que más opera en general sobre la conciencia de la gente: lo bello, lo justo y lo bueno son la misma cosa. Pero el tema ha tenido un arduo desarrollo. Para Kant, fundador de la estética como disciplina de pensamiento, hubo que inventar otra categoría, porque lo bello era sencillamente insuficiente: lo bello podría ser también lo terrible, lo injusto, lo falso. Lo bello puede ser incluso un artificio. Así que empezamos a hablar de lo sublime para desalojar de una vez el problema de la belleza, de la que no se puede hablar en términos universales.
Dejame que te lo cuente con un ejemplo, ya que la definición de belleza es un poco una quimera. En mi última obra, Diecisiete caballitos, que se estrenará en noviembre en el Teatro Due, en Parma, trabajé sobre el mito de Casandra. Hay un momento muy querido para mí en el que Casandra cuenta una anécdota (totalmente inventada) sobre la creación de las metopas del Partenón. Se supone que Pericles le encarga a Fidias, el mejor escultor de la Grecia clásica, una tarea imposible: le pide —para desafiar su talento— que cree en el Partenón un sueño colectivo, y no una mirada personal.
Le pide que esculpa lo bello para un pueblo y no lo bello para el artista que empuña el cincel. Fidias, cuenta Casandra, cierra entonces los ojos, para evitar ver lo que está haciendo, y esculpe noche y día unas figuras misteriosas, las metopas, sin mirar por sus propios medios. Pero cuando abre los ojos, el resultado es horrible. Las piedras esculpidas parecen papas olvidadas en una bodega oscura. Así que Fidias y sus aprendices cargan las metopas por la noche y las arrojan al mar.
Se ponen a diseñar unas amazonas que coinciden en tiempo y forma con las ideas de belleza que los griegos ya compartían. Y las metopas monstruosas, esas formas que no se pueden ver, quedaron sumergidas en el Egeo, al pie del Partenón. Lo cual no impide que un bañista desprevenido pueda alguna vez dar con ellas y compartir su espanto, destinado a permanecer oculto.
La belleza de las amazonas, dice Casandra, como le hubiera gustado decir a Del Estal, de toda esa decoración de la Iliupersis (la destrucción de un pueblo, el troyano) sirve para tapar el horror; son la anteúltima revelación, antes de una revelación que —por horrorífica— no puede ocurrir jamás. Sin embargo, de ese horror sumergido bajo el mar depende también la belleza de las amazonas. Nótese que es esta anécdota sobre lo bello universal es necesario, además, que un pueblo entero haya sido saqueado, quemado y destruido por otro. El asunto de qué es lo bello es irrespondible. A no ser con una fábula.
Eso es lo que hacemos cada vez que escribimos. Taponamos el horror, del cual nace todo lo que es bello.Así que la frase de Vinaver me resuena en muchos aspectos. El sentido es innombrable; si se lo nombra empieza a ser significado. Es por eso que la escritura (que usa formas, significados, definiciones y que es legible) señala, o apunta, hacia el sentido, pero no puede sino arañarlo para indicar su presencia velada.
¿Qué es escribir? ¿Cómo está involucrado el cuerpo en esa práctica?
Creo que escribir es suponer que podemos vivir mejor en las palabras que en el mundo. En la escritura hay un gesto desesperado de control, dado que nuestra experiencia del mundo sólo se puede manifestar a través de palabras. Tenemos nombres incluso para los sentimientos, para saber cómo nos sentimos. Si aprendemos a controlar las palabras, estaremos a salvo en ese mundo. Pero siempre estamos destinados a fallar. Porque precisamente las palabras suponen una definición, es decir, un recorte para dejar afuera lo que no es.
Sin embargo, el cuerpo siente que las cosas son de otra manera, diferente de cómo la describimos para aprehenderlas. El cuerpo lo sabe. Cuando digo “dolor”, la palabra me sirve para no tener que experimentar el dolor real, para no tener que llevar mi dolor a todas partes si quiero comunicarlo. La palabra conlleva un olvido del cuerpo. Puedo decir “me duele” incluso cuando no siento nada. Lo opuesto no funciona del mismo modo. El dolor real no suele encontrar las palabras que lo exorcicen. Entiendo que hay entre el cuerpo y las palabras una lucha permanente; no obstante, las palabras necesitan de ese cuerpo. Porque ese cuerpo es el que les ha enseñado a las palabras sus propios significados. En ese cuerpo se alojan la memoria, el terror y la alegría.
El teatro supone la conjunción imposible de dos entidades contrarias: las palabras y los cuerpos. En el teatro toda palabra es un deíctico: el aquí y el ahora del acto de la enunciación nos muestran a esa palabra por primera vez con un significado quizás opuesto del que nuestra razón le había adjudicado siempre. Es una magia adictiva y misteriosa. El hombre no puede parar de verse en el teatro, porque esa conjugación de imposibles sólo sucede allí, en ese ritual.

Foto: Prensa TV Pública
En la conferencia concluís con una frase muy bella. “Cuando ya no quede sentido, cuando ya no quede nada en esa reserva forestal que se está talando para transformar lo que no sé en algo que pueda parecerse a lo que sé, será el fin del mundo, será el fin del pensamiento, ya no podré discriminar, ya no podré pensar y ya no me podré representar nada”. ¿Por qué el pensamiento colectivo también es una reserva forestal? ¿Por qué es necesario discriminar, pensar, representar? ¿Por qué está en juego el mundo en relación con eso?
Empiezo por el final: está en juego el mundo porque si no se puede pensar (lo cual requiere un fondo vacío sobre el que proyectar los conceptos) el mundo dejará de ser percibido. Imaginemos un búho, solo en el bosque. ¿Qué idea del mundo es la que puede ofrecer ese búho, con unos límites tan claros que él mismo no puede sojuzgar? ¿Existe el mundo si sólo existe a través de los ojos de ese búho? La percepción del mundo es tan importante como el mundo en sí. Si nadie lo percibe, el mundo deja de ser.
Los miles de millones de soles y de planetas que existen en el cosmos, entidades de las que nada podemos percibir, ¿existen para nosotros? ¿O sólo son palabras y existen como tales? En cuanto al pensamiento colectivo, yo creo que es una idea muy importante para generar humanidad, para sobrevivir como raza. Si colectivamente no afianzamos algunas definiciones, es posible que nuestro patrimonio (como nuestro entorno natural) se disuelva en el azar.
La entropía, la disipación, buscan destruirnos. Hay que hacer esfuerzos colectivos para equiparar la lucha contra la disolución. Y es evidente que para pensar hace falta un nosotros, además de un yo. Mi pensamiento es posible (e incluso puedo creer que es mío) sólo porque antes me precedieron muchos que pensaron lo mismo o lo parecido, mil veces, de miles de maneras. Y coexisto con otros que piensan otra vez y que descubren incluso lo impensable: mundos, vacunas, fórmulas, modos de democracia más justas.
La soledad y la autonomía del pensamiento del artista es algo relativamente novedoso. No siempre debió ser así. A veces le adjudicamos mucho valor al modo de pensamiento del artista como un ente solitario que apunta en una dirección única, privatizada, personal, pero eso es apenas porque la originalidad está excesivamente de moda. Hubo otras épocas en las que no fue así: la armonía, el equilibrio, la espiritualidad o la mesura estaban mucho más de moda. Y los artistas de esos órdenes sociales no hacían más que obedecer a esas formas prefijadas de eficacia y de belleza.
En cambio, los pobres artistas contemporáneos, no podemos sino tirar tiros al aire, esperando agujerear un pequeño orificio en el techo que nos cubre para poder espiar el cielo, el universo real, a través de él. El mandato es que seamos originales y que volemos; pero atención: no tan alto que no podamos cargar a toda una comunidad en ese vuelo. Es una paradoja siempre insoluble. De allí que el verdadero artista deba desconfiar de la estética si realmente quiere revelar algo aún no visto, aún no comprendido.
Sos director y has trabajado en obras en triple rol, de director, actor y dramaturgo. ¿Cuál fue tu experiencia y cómo fue el vínculo desde esos lugares con los distintos equipos?
Mi situación no es excepcional. Me atrevería a decir que desde bien entrados los 90, la dramaturgia argentina empezó a ir por esa ruta. El fenómeno posdramático no hizo más que acentuar esa hibridación de roles. El teatro es una sola disciplina y la verdad es que conviene aprender un poco de todas sus complejas partes. Yo comencé a escribirme las piezas que me parecía que aún no existían y que podía actuar con mis amigos. Cuando estas piezas no encontraban director en el entorno en el que surgían, me pareció absolutamente natural empezar a ponerlas en escena.
Y lo mismo le pasó a muchísima gente. Mi maestro, Mauricio Kartun, que antes creía obedientemente que el dramaturgo necesitaba de un director otro que completara su idea, con el tiempo (y la influencia de sus propios alumnos, que lo hacíamos sin preguntarnos tanto por qué) se transformó en el mejor director posible para sus personalísimos textos. Pero insisto: no alcanza simplemente con hacerlo y cruzar los dedos. Hay que formarse, experimentar, probar cosas. Hay que equivocarse una y mil veces y entender que de los errores surgen más saberes que de los éxitos.
Así que el triple rol (autor, actor y director) se dio siempre con la más absoluta naturalidad. De hecho, me resulta mucho más difícil lo otro: no suelo dirigir textos que no haya escrito, y apenas actúo en obras de teatro que no sean mías. Con esto no pretendo afirmar ni negar nada; en mi caso se dio así.

Foto: Christophe Buffet
¿Cuál sería la práctica específica de la dirección escénica? ¿Cómo interviene en la composición de sentido?
Es que no la hay. No hay una sola especificidad en la dirección escénica. Hay al menos tres o cuatro: una literaria (la conformación de un texto dramático), una plástica (lo que se ve), una musical (el ritmo, el tiempo de las palabras y los sonidos que producen), una filosófica (qué parte del mundo modifica la obra cuando comienza a rodar). Se me ocurren muchas especificidades más. Por ejemplo, muchos artistas privilegian en su arte una condición sanadora: hacer para sanar, para estar bien. Es tan lícita como cualquiera de las otras.
Por eso es muy, muy difícil abrir una escuela de dirección de teatro. ¿Qué deberíamos enseñar o aprender allí? ¿A recitar textos, a andar en zancos, a hacer esgrima? Porque ojo, estas son cosas que a veces se hacen en las escuelas.Yo creo que sencillamente hay que llegar al teatro con un espíritu un poco renacentista: asumir su hibridez, interesarse por la actuación tanto como por la pintura, aprender de los músicos, visitar a los psicólogos, leer de ciencias naturales. Qué sé yo. La verdadera escuela de dirección es la práctica expresa, es hacer.
Fuiste parte de una generación que surgió en un momento muy relevante del teatro argentino. ¿Qué tuvo de lindo crecer junto a amigos como Alejandro Tantanian, Javier Daulte, Federico León, Andrea Garrote, Mariano Pensotti, Daniel Veronese, Lola Arias, Mariana Chaud, los Krapp y tantos otros?
Desmintamos un poco una cosa: no sé si el momento de nuestro surgimiento fue más relevante que otros. Es verdad que el fenómeno de apertura que implicó la caída de la dictadura fue un estímulo formidable, pero también lo habían sido para otras generaciones Teatro Abierto u otros fenómenos.
Por otra parte, es cierto que los autores y colegas con los que me tocó vivir ese momento de explosión de formas y de métodos contribuyeron como nunca jamás a poner a la Argentina en los mapas teatrales del mundo. Nuestro teatro porteño, tan autofágico, empezó a adquirir dimensiones internacionales. Nuestras obras se tradujeron a múltiples idiomas y tuvieron diversos destinos internacionales. Tal vez ese sea el único patrón más o menos objetivable de “relevancia”.
Por lo demás, el desamparo general en el que nos movemos en este país parece desmentir cualquier idea de parnaso. Hace años que mis trabajos son obras comisionadas por teatros de Italia, de Bélgica, de Austria, y que luego no logro poner en escena en teatros de Buenos Aires, por falta de recursos, por desinterés de las instituciones, o por qué sé yo. Si me acerco a pedir ayudas a Mecenazgo me dicen que puedo ir a pedir plata afuera, como si yo no supiera ya que montar una obra mía es mucho más fácil en cualquier país que en este. Si logro un éxito fuera de serie en el Cervantes, después me toca esperar ocho años hasta que ese teatro (el único nacional en Buenos Aires) me acepte un nuevo proyecto.
La sensación de desprotección es absoluta. Ver surgir un teatro nuevo y movedizo, hecho por colegas y amigos, al calor de un país que salía a su vez de las sombras, fue algo maravilloso y estimulante. Estamos otra vez muy, muy en sombras, con las instituciones teatrales aniquiladas, los festivales desfinanciados, los públicos volcados hacia la inmediatez de un teatro si se quiere televisivo o microteatral, y todo parece indicar que ya no le tocará a mi generación cambiar las cosas. Pero vendrán otros. Yo no doy el brazo a torcer. Escribo proyectos sin tregua, casi siempre para teatros en Europa. Pero nunca he dejado de observar la condición argentina (y algo huérfana) de esa escritura. Mi teatro hubiera sido imposible sin la sufrida pero maravillosa historia de este país.
¿Cómo ves el panorama del teatro argentino actual en relación con esos momentos?
El panorama nunca fue más desolador. El sector que más me interesaba del teatro, el independiente, a veces llamado “de arte”, a veces tildado de “alternativo”, ha retrocedido mucho y por factores muy concretos. Buenos Aires era una ciudad única que se ufanaba de tener alrededor de 400 teatros independientes, un número único en el mundo, en el que todas las noches había dos o hasta tres espectáculos distintos. Y todos ellos, de alguna manera, con públicos propios.
Una suerte de industria, de PYME cooperativa, que no sólo funcionaba bien sino que además era un ejemplo de cultura autogestiva e independiente. Pero la situación de esas salas cambió radicalmente, ya desde 2016 con los aumentos de las tarifas de servicios. Las salas se vieron obligadas a alojar sólo lo que podrían considerar éxitos seguros, se perdió ese condimento desaforado de hacer lo insólito, de pensar fuera de la caja.
En 2003 estrenaba en un teatro independiente La estupidez, una obra de cuatro horas de duración que hoy sería impracticable. O Bizarra, una saga teatral de 10 episodios, al calor de la crisis del 2001 a la que el público debía asistir 10 veces para poder verla entera. Hoy todas estas quijotadas ya no parecen tener lugar: el teatro se está formateando exclusivamente, como todo, según las reglas del mercado. Esto no puede ser. En parte, porque el teatro está también para desenmascarar al mercado.
Ante este panorama desolador, me gusta mantener una activa relación con las generaciones que vendrán, que ya están viniendo. Suelo impartir talleres de creación y me siento muy cercano a los problemas de autores jovencísimos; sus búsquedas son un bálsamo porque me hacen sentir también que no debo envejecer como un viejo choto. Mis jóvenes colegas (no me gusta llamarlos alumnos, ya que en general yo soy quien aprende de ellos) la tienen mucho más difícil.
Para aparecer en el horizonte deben hacer gala de una originalidad despampanante, pero a la vez el paño no está preparado para la aparición de lo nuevo, una diferencia sustancial con la que experimentamos nosotros en los 90, donde críticos y públicos estaban en estado de alerta, a la espera de lo que pudiera llegar. Me siento solidario y cercano con los proyectos de tantos talentosos creadores: Santiago Gobernori, Matís Feldman, las Piel de Lava, Valentino Grizutti, Mariano Saba, Ignacio Torres, Pablo dos Reis, Paola Traczuk, Mariano Tenconi, Agustín Mendilaharzu, Walter Jakob, Guido Losantos y tantos otros que tiene que hacer un doble trabajo. No sólo se les pide que sean novísimos sino que además encajen en el sistema. Dan ganas de salir a romper todo. Y algunos ya lo están haciendo, y muy bien.
¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son tus proyectos y qué tenés ganas de hacer?
Ante las dificultades para hacer mi teatro, tengo al menos cinco piezas escritas sin poder estrenar, últimamente me había volcado mucho a mi trabajo como actor en cine, que es algo que siempre valoré muchísimo. Pero con la crisis actual de la industria cinematográfica no se está filmando casi nada. Y esto ha afectado sensiblemente el modo en el que percibo mis próximos pasos. Así que casi todo lo que tengo está en el exterior ahora mismo. La obra que se iba a estrenar en el Cervantes, El fin de Europa, ha quedado suspendida hasta nuevo aviso.
Mientras, gozo de los privilegios de algunos estrenos en cine, como el de Linda, de Mariana Wainstein o El affair Miu Miu de Laura Citarella, y mientras espero el estreno inminente de otras películas (Weekend, de Agustín Rolandelli, Mensaje en una botella, de Gabriel Nesci; El mejor infarto de mi vida, de Mariana Wainstein), estoy escribiendo varios proyectos teatrales.
El más ambicioso es la obra Diecisiete caballitos, que estrenaré en italiano en Parma el 22 de noviembre con el elenco estable del Teatro Due y en el contexto del Teatro Parma Festival, que este año me honra con un festival dedicado a mi trabajo y al que llevaremos también Inferno y Pundonor con mis actores, antes de recalar en el festival de Otoño de Madrid. También para Italia tengo escrita una ópera lírica, Seta d’Amore, que se estrenará con un elenco mixto de cantantes chinos e italianos.
Además de dar clases en la Accademia Duse, del Veneto, desarrollo un proyecto en italiano en el que actuaré junto a Carlos Branca y el pianista Gustavo Beytelmann: “Un primer diccionario no mentiroso del tango”, una experiencia delirante con música y textos que me tiene muy entusiasmado, como un concierto hablado. También estoy por asumir un cargo como profesor en residencia en la Universidad de Oxford para concretar un proyecto de escritura y montaje que a la vez sea de interés académico para alumnos de diversos departamentos. Algo parecido haré en el Conservatorio KHIO de Oslo. Y desde el jueves 12 de septiembre soy miembro numerario de la Academia Argentina de Letras, un raro honor con el que la actual Academia ha querido estimular mi interés y mi amor por las palabras; de ahora en más las sesiones me tendrán muy curioso, ocupando el sillón de José María Paz.
¿Tenés alguna hipótesis sobre la belleza del futuro? Según lo que dijiste en la conferencia, la vamos a seguir necesitando.
A veces no tengo ninguna. A veces tengo demasiadas. Mejor dejarle ese trabajo a Ludovica Squirru.


Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]